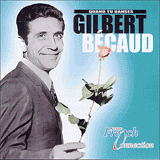 Me suele ocurrir con frecuencia. Volver a Bécaud, quiero decir. Volver a Francia, a una Francia concreta de envergadura colosal. Nunca fui un apasionado de la chanson: los intérpretes que pusieron los ojos en blanco de una generación sesentera me parecieron siempre excesivamente tristes, cuando no aburridos. Escúpanme si quieren, pero Brel, Greco o Moustaki me han sumido siempre en una melancolía nada creativa, en uno de esos estados propios de la pena de posguerra. Incluso tiempo hubo en el que casi me acomplejaba no experimentar emoción alguna con las mismas piezas con las que mis colegas creían alcanzar el cielo. Me podían hacer gracia algunas cosas de Brassens, pero pare usted de contar; prefería un buen guitarrazo eléctrico y una dosis casi letal de percusión. Pero Gilbert Bécaud... era otra cosa. Y no sólo Bécaud: ahora que lo pienso también era otra cosa Charles Trenet, y también Charles Aznavour, y también Dalida, y también la Piaf. Y no digamos Yves Montand, un gigante desmedido y elegante que dejó cantado para la eternidad un pasaje insustituible: «C´est une chanson, qui nous ressemble. Toi tu m´aimais, et je t´aimais». La interpretación de Les feuilles mortes final, tal vez la postrera, de Montand en el Olympia, está colgada en YouTube para quien quiera deleitarse con la soledad escénica de un hombre flaco y de voz tenue, pero suficiente como para balsamizar un país entero víctima del picor más amargo. Precisamente en YouTube me topé con Bécaud, en el mismo escenario, con la misma dimensión. El antiguo pianista de la Piaf era algo más que un autor o un cantante: era un hombre de escena, un actor que de paso cantaba y que le daba una extraordinaria importancia a simbologías escénicas que en otro no pasarían de ser meras extravagancias. Bécaud siempre salía a escena con una corbata de puntos y acostumbraba a cantar llevándose una mano al oído: lo primero se debía a la corbata que le confeccionó de urgencia su madre la tarde en la que iba a ser contratado por primera vez como pianista de un club –era un retazo de su vestido de puntos–; lo segundo era puesta en escena. Puede que no fuera un virtuoso del piano, pero poseía una personalidad arrolladora en sus manos, como la poseía en la mirada penetrante e incendiada con la que miraba a una cámara o a un espectador. Tanto incendió que la prensa, después de haber colaborado con el mito excelente de Francia –aquella señora enclenque, enlutada y encogida que resultaba ser un carbón encendido en el escenario merced a su indiscutible personalidad y aptitudes–, lo calificó como «Mr. 100.000 voltios». Su piano, todo sea dicho, estaba ligeramente inclinado hacia el patio de butacas: le gustaba ver sin estorbos la cara de su público, para lo que llevaba serrada ligeramente una de las patas. Otros pianistas de estrellas han acabado siendo estrellas a su vez: Nat King Cole había actuado como pianista con Lionel Hampton, y Armando Manzanero fue pianista de Lucho Gatica: en ambos casos, todo fue ponerse a cantar y acariciar medio mundo con la yema de los dedos. Esa filmación de la que escribo y que gracias a la fascinación tecnológica de la Red puede verse de inmediato, nada más teclear una dirección, es un prodigio eléctrico. Bécaud canta Et maintenant y mira fijamente a los ojos de quien está detrás de ese objetivo, dando una densidad dramática a la canción en la que no es necesario el más mínimo aspaviento. Sólo la `clase´, esa cosa tan extraña y huidiza que no se enseña en escuela alguna, permite a alguien volcar un mundo en un simple guiño. Ése era Bécaud, el artista, el compositor, el actor capaz de entornar un tanto los ojos y hacerlo a compás. Era un fumador contumaz y el cáncer de pulmón le pasó factura hace ocho años. Vivía en una gabarra, una casa-barco, en lo que viene siendo el Sena, que dicen ahora los que alargan las frases alegremente. Dejó un reguero de arte fácil de localizar, tanto que vuelvo a él cuando me apercibo de cierta mediocridad artística en el ambiente contemporáneo. Miro a todas partes y acabo siempre preguntándome: ¿dónde está ahora Bécaud?
Me suele ocurrir con frecuencia. Volver a Bécaud, quiero decir. Volver a Francia, a una Francia concreta de envergadura colosal. Nunca fui un apasionado de la chanson: los intérpretes que pusieron los ojos en blanco de una generación sesentera me parecieron siempre excesivamente tristes, cuando no aburridos. Escúpanme si quieren, pero Brel, Greco o Moustaki me han sumido siempre en una melancolía nada creativa, en uno de esos estados propios de la pena de posguerra. Incluso tiempo hubo en el que casi me acomplejaba no experimentar emoción alguna con las mismas piezas con las que mis colegas creían alcanzar el cielo. Me podían hacer gracia algunas cosas de Brassens, pero pare usted de contar; prefería un buen guitarrazo eléctrico y una dosis casi letal de percusión. Pero Gilbert Bécaud... era otra cosa. Y no sólo Bécaud: ahora que lo pienso también era otra cosa Charles Trenet, y también Charles Aznavour, y también Dalida, y también la Piaf. Y no digamos Yves Montand, un gigante desmedido y elegante que dejó cantado para la eternidad un pasaje insustituible: «C´est une chanson, qui nous ressemble. Toi tu m´aimais, et je t´aimais». La interpretación de Les feuilles mortes final, tal vez la postrera, de Montand en el Olympia, está colgada en YouTube para quien quiera deleitarse con la soledad escénica de un hombre flaco y de voz tenue, pero suficiente como para balsamizar un país entero víctima del picor más amargo. Precisamente en YouTube me topé con Bécaud, en el mismo escenario, con la misma dimensión. El antiguo pianista de la Piaf era algo más que un autor o un cantante: era un hombre de escena, un actor que de paso cantaba y que le daba una extraordinaria importancia a simbologías escénicas que en otro no pasarían de ser meras extravagancias. Bécaud siempre salía a escena con una corbata de puntos y acostumbraba a cantar llevándose una mano al oído: lo primero se debía a la corbata que le confeccionó de urgencia su madre la tarde en la que iba a ser contratado por primera vez como pianista de un club –era un retazo de su vestido de puntos–; lo segundo era puesta en escena. Puede que no fuera un virtuoso del piano, pero poseía una personalidad arrolladora en sus manos, como la poseía en la mirada penetrante e incendiada con la que miraba a una cámara o a un espectador. Tanto incendió que la prensa, después de haber colaborado con el mito excelente de Francia –aquella señora enclenque, enlutada y encogida que resultaba ser un carbón encendido en el escenario merced a su indiscutible personalidad y aptitudes–, lo calificó como «Mr. 100.000 voltios». Su piano, todo sea dicho, estaba ligeramente inclinado hacia el patio de butacas: le gustaba ver sin estorbos la cara de su público, para lo que llevaba serrada ligeramente una de las patas. Otros pianistas de estrellas han acabado siendo estrellas a su vez: Nat King Cole había actuado como pianista con Lionel Hampton, y Armando Manzanero fue pianista de Lucho Gatica: en ambos casos, todo fue ponerse a cantar y acariciar medio mundo con la yema de los dedos. Esa filmación de la que escribo y que gracias a la fascinación tecnológica de la Red puede verse de inmediato, nada más teclear una dirección, es un prodigio eléctrico. Bécaud canta Et maintenant y mira fijamente a los ojos de quien está detrás de ese objetivo, dando una densidad dramática a la canción en la que no es necesario el más mínimo aspaviento. Sólo la `clase´, esa cosa tan extraña y huidiza que no se enseña en escuela alguna, permite a alguien volcar un mundo en un simple guiño. Ése era Bécaud, el artista, el compositor, el actor capaz de entornar un tanto los ojos y hacerlo a compás. Era un fumador contumaz y el cáncer de pulmón le pasó factura hace ocho años. Vivía en una gabarra, una casa-barco, en lo que viene siendo el Sena, que dicen ahora los que alargan las frases alegremente. Dejó un reguero de arte fácil de localizar, tanto que vuelvo a él cuando me apercibo de cierta mediocridad artística en el ambiente contemporáneo. Miro a todas partes y acabo siempre preguntándome: ¿dónde está ahora Bécaud?