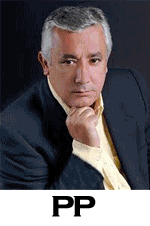 SOSTIENE Manuel Chaves que si el PP obtiene su soñada mayoría absoluta se produciría una indudable pérdida de calidad de la democracia. No es un calentón de campaña al estilo de las palabras de Cayo Lara sobre los parapléjicos, ni es una provocación de esas que buscan la entrada al trapo del adversario más zote o más vulgar, no: es el convencimiento formal de que si no gobierna la izquierda la democracia es de segunda división, está adulterada, maltrecha, fraudulenta. La izquierda no puede soportar que la derecha saque más votos, y si así ocurre, siempre hay un pero existencial que añadir. Pero se equivoca Chaves de diagnóstico y, probablemente, en la estrategia: determinado marrullerismo sólo convence a los muy convencidos y entusiasma a los hooligans que irán a votarle sí o sí; no motiva, en cambio, la reflexión de los serenos y, mucho menos, de los indecisos. Ambos saben que no se acaba el mundo porque gobierne la derecha y saben, asimismo, que no caerá el cielo sobre la cabeza de la calidad de la democracia por el hecho de que no gobierne la izquierda. La calidad de la democracia, por desgracia, empezó a perderse hace años cuando se hizo carne de cada día el adoctrinamiento, el clientelismo, la corrupción, la malversación y la utilización de los discursos para separar en buenos y malos a los votantes en función de sus preferencias. Lo que peligra no es la calidad democrática; peligra, en todo caso, el puesto de trabajo de miles de personas que, fuera de la Administración, tienen pocas probabilidades de subsistencia. Esas son personas en su mayoría decentes, aunque algo viciadas por el ejercicio natural y continuado del poder, consagradas a su trabajo por un mundo mejor y por un mundo más estupendo para los suyos (los suyos de su partido). No peligra estrictamente la calidad democrática, peligra el sistema de chiringuitos que ha urdido un partido acostumbrado a no ser contestado en las urnas durante treinta años; chiringuitos montados, esta vez, por gente indecente que no trabajaban más que para el bien propio. Y muy intensamente.
SOSTIENE Manuel Chaves que si el PP obtiene su soñada mayoría absoluta se produciría una indudable pérdida de calidad de la democracia. No es un calentón de campaña al estilo de las palabras de Cayo Lara sobre los parapléjicos, ni es una provocación de esas que buscan la entrada al trapo del adversario más zote o más vulgar, no: es el convencimiento formal de que si no gobierna la izquierda la democracia es de segunda división, está adulterada, maltrecha, fraudulenta. La izquierda no puede soportar que la derecha saque más votos, y si así ocurre, siempre hay un pero existencial que añadir. Pero se equivoca Chaves de diagnóstico y, probablemente, en la estrategia: determinado marrullerismo sólo convence a los muy convencidos y entusiasma a los hooligans que irán a votarle sí o sí; no motiva, en cambio, la reflexión de los serenos y, mucho menos, de los indecisos. Ambos saben que no se acaba el mundo porque gobierne la derecha y saben, asimismo, que no caerá el cielo sobre la cabeza de la calidad de la democracia por el hecho de que no gobierne la izquierda. La calidad de la democracia, por desgracia, empezó a perderse hace años cuando se hizo carne de cada día el adoctrinamiento, el clientelismo, la corrupción, la malversación y la utilización de los discursos para separar en buenos y malos a los votantes en función de sus preferencias. Lo que peligra no es la calidad democrática; peligra, en todo caso, el puesto de trabajo de miles de personas que, fuera de la Administración, tienen pocas probabilidades de subsistencia. Esas son personas en su mayoría decentes, aunque algo viciadas por el ejercicio natural y continuado del poder, consagradas a su trabajo por un mundo mejor y por un mundo más estupendo para los suyos (los suyos de su partido). No peligra estrictamente la calidad democrática, peligra el sistema de chiringuitos que ha urdido un partido acostumbrado a no ser contestado en las urnas durante treinta años; chiringuitos montados, esta vez, por gente indecente que no trabajaban más que para el bien propio. Y muy intensamente.
Hubo una vez alguien autotitulado de izquierdas que defendió al proletariado del abuso de los poderosos y que, en función de esos orígenes, estableció un ranking de valores en los que su superioridad moral quedaba para siempre fuera de dudas. De ahí se llegó —degenerando, degenerando— a que nunca se hicieran responsables de los desastres que pudieran ocurrir cuando gobernaran, bien fuera el paro, el fracaso social o la ruina a la que sometían a sus conciudadanos. Todo ello, acompañado de una entrañable oquedad en sus discursos, ha caracterizado la deriva de sus diversas siglas y sus diferentes líderes. Habría que dedicar algunas horas a la teoría gramsciana de la monopolización cultural, pero eso es de otra columna. Baste hoy señalar, para delirio de los protagonistas del baile, que el muy lanar y muy bovino aplauso de su cultureta folclórica hace posible el convencimiento simple de lo subrayado por Chaves y compañía: o ganamos nosotros o no vale. La campaña andaluza camina hacia un fin incierto. Puede ganar el PP por mayoría absoluta pero puede también no ganar, es decir, vencer en votos pero no en la totalidad de escaños necesarios para gobernar. De no ser así, el gobierno razonable entre PSOE e IU establecería una excepción políticamente muy interesante en el sur peninsular y, por poquitas, continental. Este columnista tiene la mejor opinión personal de Diego Valderas y de José Antonio Griñán, pero me malicio que un gobierno conjunto crearía una desconfianza bárbara en ese entramado social al que tanto dicen defender. Si el PP pierde la oportunidad de gobernar —siendo ésta una posibilidad factible— tendrá razones sobradas para el desconsuelo: ¿qué más tiene que pasar en Andalucía para que la supuesta izquierda pierda el poder? Es una buena pregunta para este fin de semana.